Discensos
I
Ramonett viró hacia mí con su ritmito tropical y su sonrisa de presentador de farándula. Yo me había quedado muy quieto, haciéndome el invisible, para no ser abordado. Pero era un patio tan cerradamente cuadrado y Ramonett tenía esa diligencia de tratar cualquier tema fuera urgente o no, como si fuera urgente. Dios dame paciencia pensé.
Tuve que esperar al rector en la banca del patio tapiero mientras terminaba de arreglar unos asuntos con el bibliotecario. Ansiaba que el veterotestamentario Padre Jacinto, no pudiese atender más la biblioteca y me dejase a cargo, por fin y en soledad, de aquellos preciosos y desperdiciados tesoros que allí se guardaban. Para evitar inconvenientes y reclamos acerca de mis asperezas, decidí responder con un gesto moderadamente amable a Ramonett. Además Ramonett era uno de los profesores, que sin tener mérito alguno, teólogo por alguna clase de suerte; había logrado gracias a su parentesco con Monseñor Posada, ubicarse entre los círculos más selectos del seminario.
Sin embargo, enojar a Ramonett no era tarea fácil. Fanático carismático de doctrinas poco científicas, altamente proclive a lo modal, resultaba ser un personaje permanentemente simpaticoso, empresario de rituales eufóricos, ferviente admirador del Padre Simón Roncoso, un famoso sacerdote mass media que hacía ejercicio, se ataviaba con sotanas de alta costura y usaba una diadema micrófono en sus misas multitudinarias. El círculo de seminaristas que Ramonett asistía era numeroso, porque muchos jóvenes venían a él con la ilusión de convertirse en un popular “Roncoso”.
El rector protegía a Ramonett, aunque a leguas se notaba, no compartía ni sus posturas ni su pueril entusiasmo y mucho menos su conservadurismo simplón. El padre Nicasio Góngora, pese a ser un hombre estricto y celoso de la ortodoxia, tenía a su favor ser promotor de la Alta Crítica Teológica, por tanto, lejos estaría yo de creer que la simpleza doctrinaria de Ramonett, despertaba en Góngora tal grado de laxitud.
Ramonett, con la agilidad de un instructor de aeróbicos, disipó la fuente que se atravesaba entre él y yo. Padre Pacho, Padre Pacho. ¡Carajo! ¡Francisco! ¡Francisco Perea! Ese es mi nombre. Nadie me había bautizado Pacho Perea. Proseguí con mi encalambrado gesto de cortesía: Cuénteme Padre Ramonett. Pero justo cuando mi fe se derrumbaba ante la imposibilidad de algún rescate divino, salió el rector y me solicitó que le acompañara. Ramonett quedó con el impulso de arrojarme alguna insensatez importante sólo para él y debo confesar que su desconcierto me provocó cierto maligno placer.
II
Como usted sabe Padre Francisco - prosiguió el rector – el Padre Jacinto no se encuentra en condiciones de seguir administrando la biblioteca del seminario – venían las anheladas palabras – así que hemos decidido – ¡dígalo Padre Nicasio, dígalo! – traer un bibliotecario quien dirigirá de ahora en adelante, las tareas de archivo.
No era justo, nadie había escrutado la biblioteca tanto como yo y Góngora lo sabía, como también sabía que había tenido que soportar las espetadas del anciano padre Jacinto, quien solía reírse del aire a carcajadas desafinadas, mientras hablaba con alguna de sus imaginaciones en el justo momento cuando lograba concentrarme en la más sórdida tarea de archivo. Sé que no le parece justo – replicó el rector – pero cuando conozca el nuevo jefe de biblioteca, le va a resultar sumamente interesante, le va agradar trabajar con él. Qué Afortunado Ramonnet por no atravesarse más en mi camino aquel enojoso día.
III
Dos semanas después del anuncio y tras un traslado discreto del Padre Jacinto a su nueva oficina en el pasillo del patio tapiero, donde contemplaría risueño la fuente hasta el final de sus días, llegó al seminario el nuevo jefe de biblioteca, el padre Eusebio Caro. Todos estaban sorprendidos de la juventud de aquel sacerdote, pero a mí más que sorprenderme, me perturbó. No acostumbro a reparar en la fisonomía de las personas. Cuando decidí ser sacerdote dejé a una novia bonita, delicada y buena gente, pues no eran cosas que me retuvieran, en cambio sí me exasperaba su porcelanilidad. Pero ¡Qué excepcional la arquitectura que componía la figura de Eusebio! Hijo de campesinos engendrados por una legión de alemanes entusiastas en la tarea de la conquista, Eusebio carecía de la apariencia ruda y mal encarada del alemán promedio, en cambio, tenía la tersura de ciertos rostros finísimos, sostenidos por discretos cartílagos de cristal, pequeños ojos azules coronados con cejas delgadas y rubias. La piel exhibía una transparencia sobrecogedora donde discretamente se dibujaban unos labios delgados y terriblemente rojos. El cuerpo de Eusebio era la prolongación de su rostro epifánico. Felino acompasado con movimientos ingrávidos de larga mujer, lo más perturbador de aquel conjunto volátil eran las manos de dedos largos, donde se esbozaba un mapa verdoso de venas a gusto del anatomista.
Padre Perea, le presento al Padre Caro, quien a partir de mañana se hará cargo de la biblioteca. Me quedé estático de vergüenza. Ramonett eufórico palmoteaba como una morsa horrorosamente masculina y bulliciosa, intentaba fallidamente revolotear y caía como una gallina infatuada de propulsiones alrededor del Padre Eusebio, buscando entusiastamente su aprobación, temiendo que la virginal apariencia de Caro, eclipsara su estereotípico movimiento de bailarín.
Fuera de la terrible perturbación, no encontraba nada de interesante en las palabras de Eusebio, más bien escasas, monosilábicas y frías como su piel de nieve. Su falta de elocuencia resultaba ser una ventaja para mi propósito de poseer la biblioteca, pero la feminidad de Eusebio se desparramaba sobre mi mente como un sonido insistente. Me resultaba imposible dejar de contemplar sus armónicas y meticulosas maneras, pese a manipular pesados volúmenes, no producía un solo ruido. Parecía que hubiese sido creado para administrar silenciosos recovecos espirituales. Ramonett empezó a visitar la biblioteca y no precisamente por su interés académico. Caro seguía impávido ante los requerimientos de atención de Ramonett. Otra visita que se intensificó fue la del rector, quien llamaba aparte al padre Eusebio y éste acudía presuroso con sospechosa sumisión. Poco después volvía sin el menor de los gestos para sentarse en su urna dorada y continuar aquella cosa sin importancia que la casualidad le había puesto a hacer.
IV
Nunca fui partidario de romper silencios, pero en esta ocasión consideré importante la tarea de conversar con Eusebio, ya que había empezado a tener ciertos sueños confusos con él y temí el afloramiento de algún tipo de aberración. Más que por el cuidado de la vocación, me preocupó la ruina de mi duro trabajo por conseguir una vida tranquila y austera. Aprovechando la presunción de una mente limitada, debido a las escasas y poco nutritivas intervenciones de Eusebio, me propuse hallar un rasgo desdeñable de simpleza. So pretexto de algo, como esos algos de Ramonett, me levanté y me dirigí hacia el estante donde él se encontraba. Reparé en su figura de espaldas, tan deliciosamente femenina, que debí desviar la mirada mientras me acercaba. Pero justo cuando faltaba poco para acogerme a la misericordia de su ingravidez, Ramonett lo abordó, con su sonrisa de presentador de farándula le canturreó unas frases que no pude entender. Ramonett, como buen recreacionista, seguramente le habló de sus reuniones de visitación del Espíritu Santo, “las riquezas de Dios para ti”. Te espero entonces Eusebio, no faltes, recuerda que las riquezas de Dios son para ti – Lo sabía, nunca me equivoco con Ramonett –
Eusebio verificando que Ramonett se había ido, viró su cintura endeble, me miró y dijo ¡Ramonett es un pendejo marica!
Me reí como si hubiese eructado una cantidad espantosa de aire pestilente, apresado por años, con lo que ponía fin a la molesta sensación que el Padre Caro despertaba en mi y seguimos despotricando al unísono contra Ramonett. El rector se inquietaba por las largas charlas que yo mantenía con Eusebio y entraba aún con mayor frecuencia a la biblioteca siempre solicitando al padre Caro que lo acompañara.
Como no podía conversar frecuentemente con Eusebio y me preocupaba la postura del rector, opté por charlar con Jacinto en su banqueta del patio tapiero. Al principio inquiría por el estado de su salud y el viejito únicamente se reía con su humanidad de gnomo. Cuando me di cuenta que Jacinto se carcajeaba indistintamente de lo que yo le dijera, me atreví a contarle lo de mis sueños con el padre Caro y mis sospechas de que tanto el rector como Ramonett estaban igualmente perturbados por el bibliotecario. Jacinto reía desdentado y loco desde el día que lo sacaron de la Biblioteca ¡Qué otra suerte podía correr un anciano al que le quitan lo único que en su inútil vida sacerdotal había aprendido a hacer!
Un día el rector entró a la biblioteca mientras el padre Eusebio y yo nos estrellábamos de risa contra la rutina matutina de Ramonett de pilates para mantenerse en forma. ¡La biblioteca no es espacio para semejante desorden! Nos reclamó muy alterado. Y llamó a Eusebio a su despacho.
Fue la última vez que ví al Padre Caro.
Consensos
Introducción
Había tenido esta especie de sueño: En primer plano enfocado se encontraba derrumbado en una silla el padre Nicasio, llorando desesperadamente. Al fondo, en un plano gausiano flotaba sin pies, la liviana silueta de Eusebio, mientras se abría, como por arte de magia, la inmensa puerta principal del seminario. No me desperté con sobresalto, me despertó el frío de la paramuna casa cural, en una iglesia dejada a su suerte en medio de la nada.
Después de la marcha padre Caro, quedé a cargo de la biblioteca por quince años. Era feliz. Nunca quise ser sacerdote de comunidad, hubiese sido un perfecto científico jesuita si mi familia no fuera gente pobre sin influencias, desplazada a la ciudad por capricho de un terrateniente infame. Para ser jesuita se necesita de cierto estatus. Pero además, las comunidades tendían cada vez más hacia la “doctrina Roncoso” encarnada en sacerdotes jóvenes y apuestos, mientras el verdadero Simón Roncoso, mantenía una nueva vida secular de exitólogo barato y todo esto me resultaba una payasada incompartible.
Dadas mis propias limitaciones, dedicar mi vida a una biblioteca tan encantadora como la del seminario era más que bueno para mí.
Poco después de la partida de Eusebio, El padre Nicasio enfermó. A los dos meses murió de cáncer en el intestino y yo supuse que había sido asunto de pena por la partida del padre Caro. Pocos días después llegó el interino Padre Asdrúbal Masías y con él, el afortunado traslado de Ramonett para trabajar como asistente de Monseñor. Todo era perfecto, había alcanzado el menor grado de perturbación posible para seguir viviendo sin ser notado. Apenas si conversaba con Jacinto, el de la extraordinaria durabilidad, a quien internamente había denominado “El Confesionario”.
V
Un día de esos de patio tapiero llegó Isabel con sus inmerecidos cincuenta años, soberbiamente exuberante. Doña Isabel Góngora Pradera, hermana menor del padre Nicasio, era descendiente de una familia llena de obispos, arzobispos, próceres subversivos, generales fascistas y poetas presidentes (rasgo curioso de la política de este país). Ella solicitaba la asistencia del bibliotecario en la donación de los libros de la familia, ya que no podía cargar con todos ellos a su nueva casa (no iban con estilo minimalista de su nuevo marido).
El rector me llamó y yo salí disgustado a atenderlo. Padre Francisco, le presento a la Señora IsabelLa Señora quiere que usted le acompañe a su casa a ordenar y recibir una valiosa biblioteca familiar que muy augustamente han donado al seminario.
Una mujer como Isabel había sido creada para perturbar a los hombres, pero era una opuesta a la provocada por Eusebio. Resultaba ser una perturbación juvenil, predecible y me sentí molesto por tener que exponerme a tal simpleza, como la profetizada en el mundo de la señora y sus enseres. Recordando lo útil de algunas lecciones teatrales aprendidas en la era de Ramonett, volví a electrocutar mi rostro para producir una conveniente sonrisa, lo que afortunadamente no había tenido que volver a hacer en todos estos años.
Al día siguiente Isabel, más perturbadora que el día anterior, se presentó con la totalidad de su bronceado ser (imagino), sus pómulos agudos, su olor a feromonas y sus largas pantorrillas de seda, para llevarme en su lujoso auto. Yo gozosamente emocionado, pero enojosamente perturbado, hacía que escuchaba sus asuntos sin sentido mientras parloteaba con sus labios gruesos y sexuales. ¡Ah, las burguesas! – pensé – Es tan fácil ser perturbadora cuando se consagra la vida a ello… Cómo es posible que alguien con tan poco espíritu, le sea concedido tal poder de perturbación. Todo funciona al revés en este mundo voluble y terrible. Y mientras me iba por aquí y por allá mentalmente, ella me miraba como si fuese posible que alguna pieza de mi insignificante figura le resultara atractiva. Cuando llegamos a su casa me hallé frente a una inmensa biblioteca, más hermosa y frugal de lo que había imaginado. Acariciaba los libros con tal placer que creo, azuzó las pasiones de aquella señora de rodillas perfectas. Me escrutaba casi jadeante, pero yo sólo existía para esos magníficos ejemplares teológicos, literarios, jurídicos y sobre todo filosóficos. Cuando sentí su presencia perfumada acosando mi cuello, aferrada ridículamente al cinto de mi sotana, di un salto hacia atrás con la misma agilidad con que Eusebio hubiese podido afrontar la situación. Isabel sofocada pidió disculpas y yo me marché en un taxi, enojado, pertubardo, molestamente excitado por aquella insulsa señora.
Pero Isabel, no se por qué desquiciada razón, quizás queriendo emular a la mujer de Potifar, decidió denunciarme por acoso ¡a mi! el más imperturbable e insípido de los hombres.
Para contener semejante imperdonable escándalo, decidieron mi traslado a una parroquia lejana. Mi vida feliz había terminado.
VI
Después de un día de camino por una carretera graciosa, me bajé frente a una casita blanca con ventanas rojas. Allí estaba doña Berenice, la señora encargada de la parroquia, acompañada de una mula enjalmada con una dudosa silla roída. La señora insistió con gestos tercos y arrugados que debía subirme a la mula. Traté de conversar pero ella, bastante añosa ya, contestaba una especie de lenguaje impotente, personal e intransferible. No entendía nada, ni el viento del páramo se prestaba para entenderla. La situación fue ventajosa para ambos, a ella le molestaba mis intentos de preguntar y a mi sus intentos de responderme. Una jornada de camino para llegar de noche, a una iglesia colocada en medio de nada, más preparada para una Asunción que para permanecer en tierra. Húmedo, con las manos dormidas y un hambre mordaz, creyéndome incapaz de volver a caminar me bajé de la mula con la precaución de recibir sin reparo, la mano que doña Berenice ofrecía. Pocos minutos después, ella marcha hacia la sombra desesperantemente negra de la montaña.
Abrí la puerta de lo que a mi juicio sería la casa cural y entrando a tientas, sin haber hallado mi linterna, tropecé con un bulto grande y humano. El bulto se levantó despavorido, encendió una linterna y me gritó después de enceguecerme ¡Quién es usted! Otros bultos hermanos se apearon de un brinco, prestos a atacarme con algo que no pude definir. ¡Quién es usted! ¡Quién es usted! – me uní a la gritería ¡Soy el padre! ¡Soy el padre! Entonces alguien dijo ¿Qué padre? ¡Cuál padre iba a ser! Estábamos en una iglesia y yo iba disfrazado de cura, en cuyo caso ¡yo tenía que ser el padre! Al menos el de esa iglesia. Sin embargo lo obvio dejó de serlo cuando, al contraerse mis pupilas descubro que me atacan otras cuatro sotanas, entre ellas la de Ramonett Caballero.
Padre Pacho - ¡Pacho! - ¿qué hace usted aquí?
Eso me pregunto yo, Ramonett, que hace usted y estas personas en mi casa cural
Pues a mi me trasladaron aquí
Y a nosotros también – contestaron diacrónicamente los demás
Ramonett no se encontraba tan desconcertado como yo, parecía más bien una situación familiar. Me presentó a los otros sacerdotes: padre Mancilla, diminuto señor de edad, padre Ceballos y padre Montero, jóvenes campesinos enfundados en una inmensa sotana.
Al parecer – me comentó el padre Mancilla – esta es una de las parroquias más olvidadas del país. Creo que nadie lleva registro de lo que aquí sucede, nos remiten creyendo que aún está vacía.
¿Y la gente que vive en la zona?
Llevamos varios meses esperando, hemos tratado de contactarnos con alguien pero nadie aparece. Solo doña Berenice y cuando nos proponemos seguirla para salir de aquí, ninguno da con el ritmo de sus pasos. Es como un duende, salta charcos, evade lodazales, se hunde en matorrales. Terminamos perdidos y como al subir a cualquier loma, lo único que se divisa es esta cruz, - me indicó la cruz irracionalmente inmensa que coronaba la capillita - pues siempre optamos por regresar. Le decimos, le rogamos que llame a alguien, alguien tiene que saber que estamos acá, y ella musita algo incomprensible, debe ser su falta de dentadura. Hemos llegado a pensar que esa señora no es humana, sino un espíritu maligno que viene a probar nuestras almas.
Intervino Ramonett con su clásico impulso por aportar algo “importante”, adoptó postura de jefe scout:
Pachito – ¡Ahora en diminutivo! - tenemos una distribución de tareas para evitar problemas de convivencia. Todas las mañanas hacemos obligatoriamente ejercicio, pensando que en algún momento tengamos que aventurarnos a hallar el camino por nosotros mismos. Además será interesante y tu compartirás esto conmigo, que el ejercicio evita que se debilite el ánimo. Hablando de ánimo Pachito, yo le exhorto a conservar el buen ánimo, sé que eres un poco serio pero entenderás, en especial con respecto a los más jóvenes que nuestro ejemplo es vital para bla, bla, bla, bla, bla, b…..
De repente yo hundí mi cabeza en la sedosidad tostada de las rodillas de Isabel, a falta de mejores argumentos para ese momento tan poco feliz.
VII
Los dos jóvenes sacerdotes seguían a Ramonett como si se tratara de un mandato divino ¡ven, sígueme! Ramonett, con la misma mística de alguna clase de Cristo, les surtía dos o tres frases esquemáticas y todo empezaba a funcionar como si se tratara de un mecanismo antiguo, cuyas piezas se iban adaptando e inerciando con el paso de los años. Yo prefería ayudar silenciosamente con mis tareas mientras dedicaba los ocasos a conversar con el Padre Mancilla. Teníamos una huerta que nos proporcionaba alegrías extrañas, compuesta de famélicas hortalizas a las que nos gustaba medirles el nivel de crecimiento. Cuando Berenice llegaba yo era el único que corría a inquirirla, los demás sabían que ella jamás daría respuesta alguna. Con el paso de los meses, y conciente de la inutilidad del intento, desistí de mis interrogatorios a Berenice. A pesar de su mutismo, la anciana nos traía en su mula desvencijada la remesa para toda la semana: papas, arroz y cigarros, cerillas, velas, aceite, fríjol, café, jabones, papel higiénico. Dormíamos en camas de hojas que cubríamos con costales. Entonces sólo me asistía una pregunta ¿Por qué habían trasladado hasta aquí a Ramonett, el guapo sobrino de Monseñor?
VIII
Una noche, cuando por fin mi cuerpo se había acostumbrado a su lecho improvisado, sentí la llegada de una mula. Al salir de la casa y encender la linterna, observé que el Padre Mancilla se había adelantado. Los demás me siguieron, por supuesto, Ramonett corriendo como si se tratara de la evacuación de un incendio del que él nos salvaría. Era doña Berenice que traía a un señor en su mula. Esta vez no se trataba de otro sacerdote sino de Durley Mondoñedo, un pastor pentecostal. El hombre, como nos aconteció a todos nosotros, no creía poder caminar y apenas descendió de la mula se desplomó. Presurosos lo llevamos adentro de la casa mientras Berenice cumplía su labor de desaparecer.
Envuelto en las cobijas-costales que habíamos adaptado, nos acostamos muy pegados para devolverle el calor a su cuerpo. A la mañana siguiente le dimos una ración caliente de sopa de arroz y papa y los restos de carne ahumada que venía en una de las remesas.
Yo le dije a esa señora, lléveme al Templo Pentecostal en Remedios y me trajo aquí. Este es un templo católico, ¡cómo no lo puede distinguir!
Señor Mondoñedo, nosotros tampoco entendemos qué está sucediendo. Pero es comprensible que para doña Berenice, todos los templos le resulten igual de poco importantes.- Este era un templo poco importante para cualquiera-
Mondoñedo odiaba a los sacerdotes tanto como yo a la “doctrina Roncoso”. Todo el tiempo estaba orando a grito desgarrado, para que nosotros dejásemos de lado una infundada idolatría. Nos acusaba de adoradores de la virgen, de ser la Gran Ramera , de engañadores. Se había convertido en un personaje molesto y fanático, al que había decidido no prestar atención. Mientras Mancilla y yo meditábamos en nuestras conversaciones, en un extremo rezaba Ramonnet pidiendo misericordia para Mondoñedo y en el otro, se colocaba Mondoñedo para rogar por la conversión nuestras heréticas almas y toda la escena se daba al calor de gritos enérgicos. Ambos convocaban con todas sus fuerzas las exuberantes fantasías que los acompañaban. Luego Ramonett le llevaba comida y Mondoñedo le tendía la cama y arreglaba nuestras ropas, como un testimonio necesario para nuestra salvación. Mondoñedo y Ramonett terminaron siendo compañeros en ese hacerse favores ejemplares y orando a voz en cuello el uno por el otro. Juntos fueron los líderes de la singular secta compuesta por dos jóvenes miembros, casi inexistentes y sin personalidad que un día eran católicos y otro día evangélicos.
Pese a ello, nunca admitieron sus curiosas afinidades. A cual más, si Ramonett rezaba una hora, Mondoñedo reprendía demonios durante dos. Si Ramonett llevaba a los jóvenes sacerdotes a hacer sus meditaciones, Mondoñedo se ubicaba cerca de allí a cantar himnos como un loco perdido en la montaña. Luego Mondoñedo servía la comida y nos hablaba del amor de Dios.
IX
Esa mañana Ramonett encontró unas huellas al pie de la casa cural. Pasaban por la meseta hasta perderse ladera abajo entre el monte. Con su experticia de sacerdote carismático nos informó:
Estas huellas son de guerrilla – ¡Qué va a saber Ramonett de guerrilla! – y es fácil saberlo, por que no son más de tres hombre, si fuera el ejército serían muchas huellas. Además no hay rastros de cigarros ni comida – y prosiguió con su informe de rastreo - la guerrilla no deja tantos desperdicios a su paso como el ejército.
De repente Mondoñedo se puso pálido y Mancilla le preguntó si le pasaba algo
Es que me han dicho que a la guerrilla no le gustan los pastores.
No volvimos a ver las huellas y dado que no sabíamos a qué enfrentarnos, lo mejor era permanecer tranquilos.
X
Una noche después de comer, Mondoñedo salió a reprender a los demonios de turno con espantosos gritos de endemoniado. Cuando creímos que Ramonett iba a hacer lo propio con sus rezos, al pararse de la mesa y visiblemente trastornado, el señor de la simpatía gritó: ¡Cállate Mondoñedo, porque estas logrando que me alíe con Satanás!
Entonces Mancilla, el pequeño y pacífico anciano se levantó con voz de todos los cielos y todos los dioses juntos y reprendió a Ramonett:
¡Ramonett, insensato, deja de decir sandeces, o acaso quieres condenarte para siempre!
Sentimos que no existía un solo rincón del páramo ileso del enorme acento con el qué gritó Mancilla. Ramonett quedó petrificado como si hubiera acabado de bañarse en la helada alberca de la casa cural. Mondoñedo entró despavorido, miró aterrorizado a Mancilla y de un salto abrazó a Ramonett para protegerlo de algo, para todos nosotros, desconocido. Los otros sacerdotes se perturbaron ante tal escena.
XI
Mondoñedo le hablaba a Ramonett como una madre a su hijo enfermo. Ramonett no volvió a hablar, quedando reducido a un rincón de la casa. El pastor le traía los alimentos y se los daba en la boca y luego, le cantaba himnos y le recitaba salmos de consolación. Por primera vez en muchos años, mi espíritu se conmovió por aquellas escenas de amor. Mancilla también se fue debilitando hasta que cayó enfermo en una cama donde se escabullía lentamente de nuestra memoria. Los dos jóvenes sacerdotes habían decidido seguir el rastro de Berenice, pero ella volvió al día siguiente con más remesa y sin ellos.
Me dediqué entonces a ver crecer las plantas y a releer mis libros. De vez en cuando me sentaba a los pies de Mancilla tratando de que el viejo dijera algo, pero su mutismo era absoluto.
Mondoñedo nunca más volvió a orar en voz alta, sin embargo a veces lo oí con gran devoción susurrar una plegaria, imagino que era por la recuperación de Ramonett. Sentí la necesidad de conversar con alguien y le planteé al pastor un debate sobre la naturaleza divina de Jesús, pero Mondoñedo se apartó cabizbajo con una taza de café para Ramonett.
XII
Estaba en el patio del seminario cuando de la nada apareció Eusebio, cálido y feliz. Ya no era la figurilla de porcelana rodeada de perritos blancos, sino un hombre grueso y un poco avejentado, pero su mirada conservaba la docilidad de antaño. Me dijo: Estas y me mostró unas piedras ardientes en sus manos estas me las regaló Nicasio. Con estas reventamos todos los mundos y nos hacemos algo nuevo, ya vas a ver.
Dos mañanas después del sueño con el padre Caro, volví a ver las huellas de las botas en el suelo, solo que esta vez no pareció importarle a Mondoñedo. Me senté a leer los libros de Mancilla junto al montecito donde lo enterramos, cuando de repente subí un poco la mirada y me topé con unas piernas viejas y arrugadas, mal vestidas con medias sucias, creo yo, eran las piernas de Berenice. Al pie de ellas había unos cuantos pares de botas embarradas y de fondo, las patas famélicas de la reconocible mula de la anciana. Me levanté lentamente temiendo lo peor, apropiándome del miedo que ya no tenía Mondoñedo. Al contemplar el rostro surgiendo del contraluz, resultaba dibujar los inconfundibles rasgos de Eusebio. Claro, no se trataba del joven de cristal y nieve que llevaba en la memoria, sino un hombre maduro, barbado, macizo, con las manos nudosas. Tampoco vestía de sotana, sino de uniforme guerrillero. Tampoco se llamaba Eusebio sino “Alfredo”, comandante Alfredo y lo supe porque uno más joven que él le preguntó:
Comandante Alfredo, ¿este es el amigo suyo que andaba buscando?
Y Eusebio o Alfredo, dándome un fuerte apretón de manos respondió:
Padre Francisco, lo estábamos esperando…



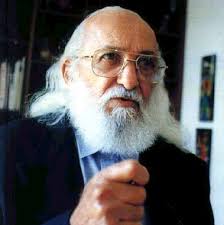














No hay comentarios:
Publicar un comentario